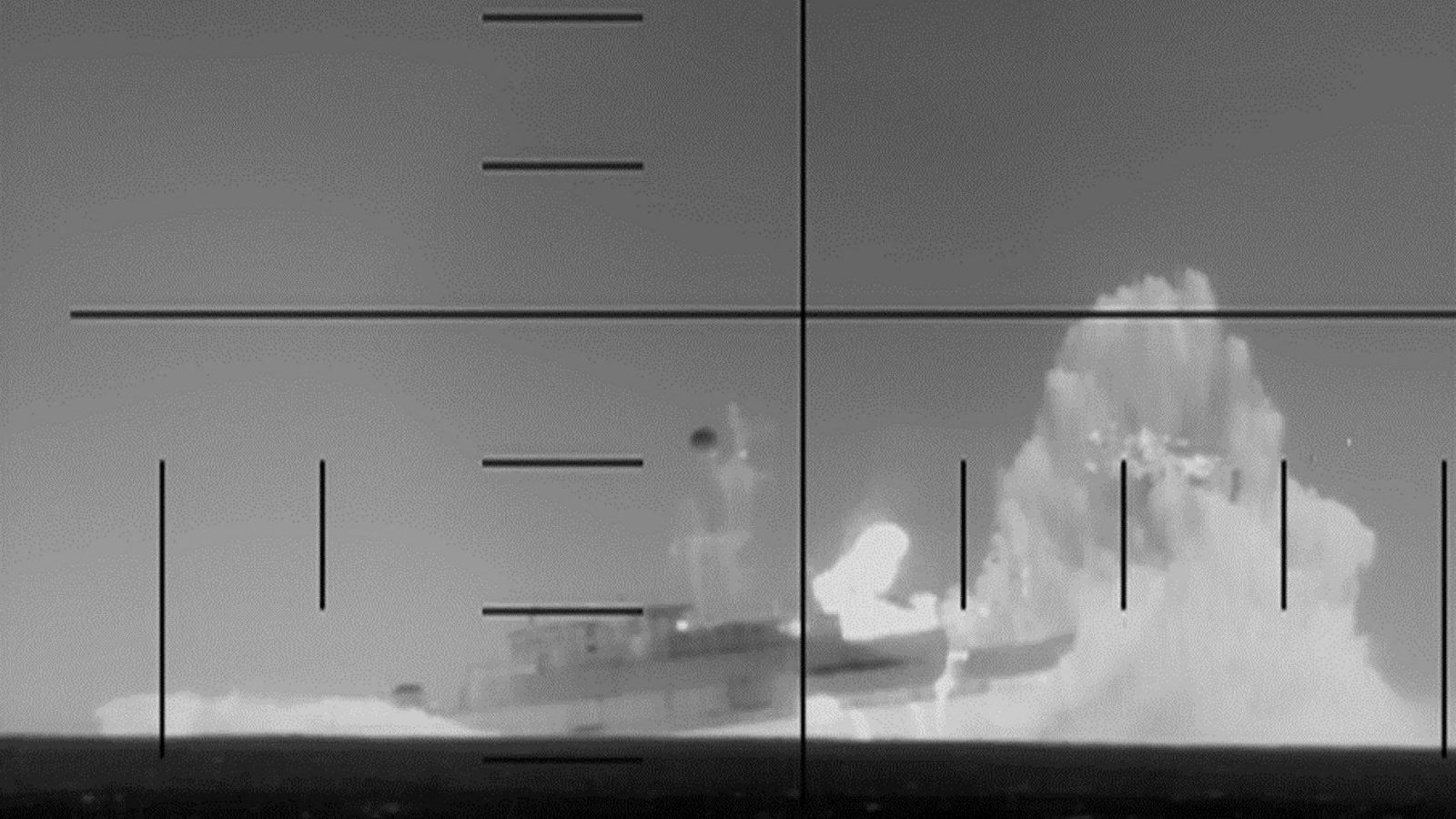El posfascismo mina la democracia. Degrada el espacio democratizador común que nos hemos dotado. A fin de cuentas, vacía de contenido el debate político, quedando suplantado por los intereses personalistas, la supervivencia política y los virajes expresivos donde reluce el imperio del ego. Vamos, el triunfo de lo individual sobre lo colectivo.
El posfascismo supone, primero, intereses personales (de poderosos, por cierto), supervivencia política (tengo que resistir en un cargo público u otro al precio que sea, aun traicionando a los correligionarios de partido y, por ende, a sí mismos) y virajes expresivos porque irse de unas siglas a otras (de cabo a rabo, sin espacios intermedios) reteniendo el acta, descoloca a la ciudadanía.
Así y todo, la democracia puede destruirse desde dentro. Y el posfascismo lo tiene interiorizado. Y bebe del caos; sea resultado del derrumbe del esplendor onírico europeo que dio lugar al fantasma del nazismo y el fascismo, sea el posfascismo presente que campa amén del fin de la Guerra Fría.
Si el fascismo de entreguerras europeo se erige como una tercera vía entre el liberalismo y el comunismo, hoy el posfascismo no dispone a mano de horizonte utópico. No tiene un progreso u orientación concreta que vender. Busca chivos expiatorios (la globalización, la inmigración, el terrorismo, el feminismo…) para retratar los factores del supuesto mal a combatir, pero no ofrece alternativa. Esto es, el posfascismo es más neoconservador que fascista en sí.
El posfascismo no tiene que enfrentarse al comunismo en el presente. Y tampoco tiene que superar una defensa del Estado y los servicios públicos. Emerge en un clima neoliberal de libre mercado, atomización social y ensalzamiento del individuo y su ego.
De hecho, el ‘trumpismo’ no apunta a los poderosos sino que se ciñe a defender a las clases populares castigadas por la Gran Recesión de 2008 y la desindustrialización. Donald Trump rebusca entre los rescoldos dejados por la crisis financiera, sin articular un universo distinto que sirva como utopía mediante. El posfascismo, por tanto, acelera el neoliberalismo; o, al menos, se sirve del neoliberalismo como elemento acompañador que le libera de ataduras estatales.
El posfascismo, por ende, no es revolucionario porque sencillamente le vale el marco desregulador dejado por décadas de neoliberalismo. No necesita más. El neoliberalismo ha operado como antesala del posfascismo rampante a ambos lados del Atlántico.
Sin proceso de emancipación de la clase obrera (un relato ya inexistente) y con las identidades sociales trituradas, solo resta el engolado sujeto que, en su máxima expresión, hace del ‘trumpismo’ un tirano capaz de demoler el orden internacional y sus normas.