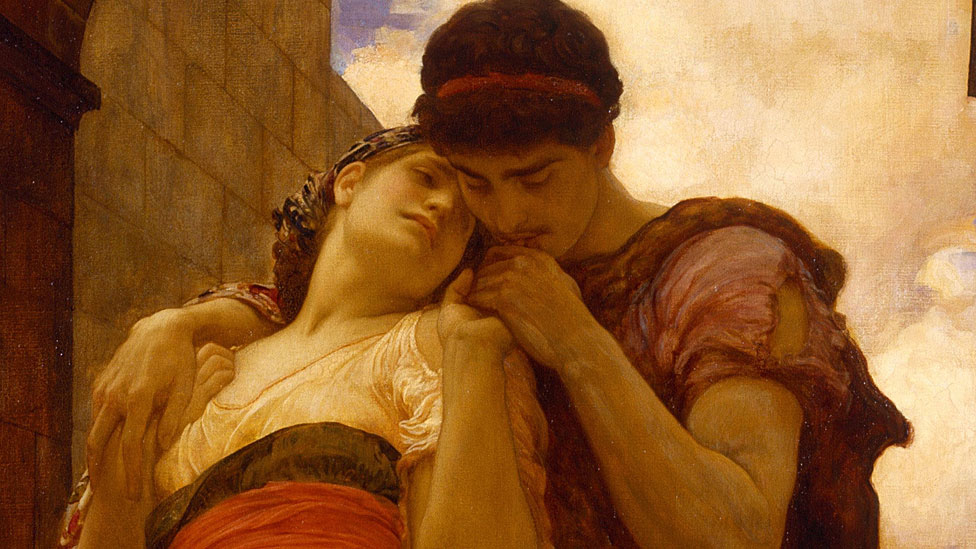La Transición es un hecho fundacional para la memoria política y emocional de la España del siglo XX. Es más, mucho más, que un mero paso o cambio de fase. Por el contrario, constituye un punto de salida que cierra (al menos, con esa pretensión) el pasado belicoso y dictatorial para dar apertura a la democracia. Cuando la Transición, el auge del neoliberalismo era incipiente o remoto a como se antoja ahora; a rebufo de la crisis del petróleo de 1973 que ponía sobre el tapete las dudas sobre el keynesianismo como fórmula tras el crac de 1929 (y la posguerra europea) y aventuraba el éxito del neoliberalismo que tenía su primer laboratorio en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Corrían entonces la década de los años setenta del pasado siglo.
Hoy el neoliberalismo lo impregna todo. Incluso, los preceptos más sociales y en pos de la intervención del mercado por parte de los poderes públicos reflejados en la Constitución de 1978, habría que ver si serían introducidos nuevamente con igual pujanza ante un oportuno debate constituyente que pudiera darse.
Adolfo Suárez tuvo que encarar reveses económicos, pero el marco económico aún imperante era el que conoció Europa tras la Segunda Guerra Mundial. España llegaba tarde al afianzamiento del Estado del Bienestar y a la incorporación (ya ochentera) en el proyecto comunitario. Aunque ese era la panoplia mental política que los dirigentes de la Transición, también Suárez, tenían en mente. Ese mismo Suárez, hundida la UCD, prosiguió su andadura partidista con el CDS que, a su manera, continuaba en la línea socialdemócrata a diferencia de AP/PP.
De hecho, la UCD dejó para el PSOE de Felipe González perpetrar reformas sociales dolorosas. Piénsese, especialmente, en la reconversión industrial. Bajo el pretexto de la modernización y de cumplir con Europa, se pasó la tijera. Qué mejor que hacerlo bajo la apariencia socialista que otrora representaba el ‘felipismo’, ironías y contrariedades ya desplegadas en la época; en una época, desde luego, donde el neoliberalismo era sí la clave potenciadora que, aun, iría a más, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética.
A buen seguro, y al margen del premeditado sistema electoral, que las sucesivas rondas electorales (ungida la democracia) atrajese fuerzas política centrípetas en vez de centrífugas, tuvo como respaldo que en la segunda mitad de los años setenta todavía el neoliberalismo no adquiriese la fuerza mordaz antisocial que después albergaría, hasta diezmar a la socialdemocracia al calor de la Gran Recesión de 2008. Visto con perspectiva, para que la Transición como ruptura pactada tuviese premio, tuvo como promotor que aún predominaba el keynesianismo a ambos lados del Atlántico cuando la muerte del dictador en 1975. Un mero desfase de una década hubiese complicado, y mucho, la transformación de España en democracia.